ENSAYO: PAPEL DE AMÉRICA LATINA EN LA HISTORIA RECIENTE. IDENTIDAD LATINOAMERICANA E IDENTIDAD GLOBALIZADA
 Antes de abordar la temática que nos ocupa
es necesario precisar los alcances de los términos “América Latina” e “Historia
Reciente”. En todo caso, ¿a qué nos estamos refiriendo con tales
denominaciones?.
Antes de abordar la temática que nos ocupa
es necesario precisar los alcances de los términos “América Latina” e “Historia
Reciente”. En todo caso, ¿a qué nos estamos refiriendo con tales
denominaciones?.
Para empezar digamos que estamos de acuerdo
con la afirmación de Canclini respecto a que…”Siempre la latinoamericanidad fue
una construcción híbrida, en la que confluyeron contribuciones de los países
mediterráneos de Europa, lo indígena americano y las migraciones africanas.
Esas fusiones constitutivas se amplían ahora interactuando con el mundo
angloparlante…Más allá, lo latino se remodela también en diálogo con culturas
europeas e, incluso, asiáticas”.
Teniendo en cuenta esta acertada definición,
en el presente trabajo utilizaremos el término en sus dos acepciones:
la cultural y la geopolítica. En éste sentido se entiende por latinoamericano
aquel espacio “híbrido” generado en el marco de procesos políticos de desplome
de los imperios latino-parlantes europeos en América. De este modo evitamos
separar lo cultural de lo geopolítico. Procurando no caer en las discusiones
que se suscitan al abordar desde un único aspecto la definición de
“latinoamericanidad”.
 Por
ejemplo, en lo estrictamente cultural se circunscribe lo latinoamericano en el
espinoso asunto de lo étnico, y se discute si los franco-canadienses, los
cajuns de Luisiana o los floridenses deben ser incluídos en los colectivos
latinos. En lo geopolítico no hay acuerdo respecto a si incluir el espacio
caribeño y las Guayanas dentro de un pretendido espacio latinoamericano.
Por
ejemplo, en lo estrictamente cultural se circunscribe lo latinoamericano en el
espinoso asunto de lo étnico, y se discute si los franco-canadienses, los
cajuns de Luisiana o los floridenses deben ser incluídos en los colectivos
latinos. En lo geopolítico no hay acuerdo respecto a si incluir el espacio
caribeño y las Guayanas dentro de un pretendido espacio latinoamericano. Ahora bien, el otro punto a aclarar es el
referido a “Historia Reciente”. En este respecto adherimos a la definición del
historiador chileno Ángel Soto Gamboa (que cita a otros autores), quien
establece claramente el ámbito de la
“historia reciente” dentro de la “historia del presente”. Es decir en el de
aquellos eventos aún vivos e inconclusos (Soto: “Historia del Presente. Estado
de la Cuestión
y Conceptualización”, www.historia-actual.org). Este autor considera a la
categoría “historia reciente” como un apartado dentro de la “historia
contemporánea”. Con Aróstegui, a quien cita en la obra ya mencionada, le da el
carácter de “coetaneidad”. Recalca también la carencia en dicha categoría
histórica de limitaciones cronológicas fijas y establecidas.
Ahora bien, el otro punto a aclarar es el
referido a “Historia Reciente”. En este respecto adherimos a la definición del
historiador chileno Ángel Soto Gamboa (que cita a otros autores), quien
establece claramente el ámbito de la
“historia reciente” dentro de la “historia del presente”. Es decir en el de
aquellos eventos aún vivos e inconclusos (Soto: “Historia del Presente. Estado
de la Cuestión
y Conceptualización”, www.historia-actual.org). Este autor considera a la
categoría “historia reciente” como un apartado dentro de la “historia
contemporánea”. Con Aróstegui, a quien cita en la obra ya mencionada, le da el
carácter de “coetaneidad”. Recalca también la carencia en dicha categoría
histórica de limitaciones cronológicas fijas y establecidas.
Como categoría dinámica y móvil tiene la
característica de que se identifica con el período cronológico en el que
desarrollan su existencia los propios actores e historiadores. Esto le agrega
una dificultad extra respecto a la pretensión de “distancia” y “objetividad”
del investigador respecto a los hechos que investiga.
Precisamente Soto cita a Jover definiendo a la
categoría “historia reciente” como “un proceso unitario que engloba pasado,
presente y futuro” y aventura una posible delimitación cronológica del campo de
estudio: abarcaría aquellos hechos que involucran una “generación activa” (o
viva), la que la antecede (padres e incluso abuelos) y la que le sucede (hijos,
nietos…). J. Grunewald (citado por Soto, op. cit.) destaca que es necesario
seguir un criterio en el que se denoten…”relaciones estrechas de inmediatez con
los problemas políticos y sociales contemporáneos”…a la hora de establecer
algún tipo de cronología de los eventos recientes.
 América
Latina, como fenómeno político, social, económico y cultural, no puede
entenderse aislándola del contexto global. Su propio origen y hasta su
identidad misma están estrechamente ligados a eventos coyunturales de carácter
internacional que atraviesan su historia continuamente. Sea como reacción a
favor (como modelo a seguir, por ejemplo) o en contra (como algo a lo que
oponerse) lo exterior juega un papel fundamental en toda la historia
latinoamericana.
América
Latina, como fenómeno político, social, económico y cultural, no puede
entenderse aislándola del contexto global. Su propio origen y hasta su
identidad misma están estrechamente ligados a eventos coyunturales de carácter
internacional que atraviesan su historia continuamente. Sea como reacción a
favor (como modelo a seguir, por ejemplo) o en contra (como algo a lo que
oponerse) lo exterior juega un papel fundamental en toda la historia
latinoamericana.
Esta dialéctica constante, especie de
torbellino de pasiones, de amor-odio, de atracción-rechazo, liga a todo el
contexto “latinoamericano” no solo con naciones del Occidente, sino también con
África, Asia y Oceanía. La continua búsqueda de una identidad aún indefinida,
en permanente construcción, nos termina hermanando o divorciando de todos los
sectores planetarios con los que hemos tenido necesariamente algún tipo de
relación. Sea con el espacio hemisférico, sea con el contexto europeo, sea con
el primer, segundo, tercer o cuarto mundo…
Desde un principio los “americanos” (del sur y
del centro) tuvieron problemas para definirse a si mismos. Hijos bastardos de
“blancos” españoles, descendientes o herederos de orgullosas estirpes
indígenas, mestizos o revoltijo de múltiples culturas aborígenes unas y
trasplantadas otras de los cuatro rincones del mundo… He aquí el combustible
que enciende periódicamente la mecha de los conflictos que inestabilizan esa
permanente contradicción o bipolaridad cultural, étnica, política y social que
es nuestra América Latina. Bipolaridad última, a pesar de que podría
perfectamente verse como una multipolaridad, ya que (como desarrollaremos en
este trabajo) siempre terminan enfrentándose a muerte dos cosmovisiones
predominantes.
La
posición radical del absolutismo hispánico termina convirtiendo a los colectivos
hispano-americanos en americanos anti-hispánicos. El contexto mundial
hegemonizado por Gran Bretaña y Francia (precisamente se atribuye a Napoleón
III la paternidad de la denominación geopolítica de “América Latina”) introduce
la brecha social no ya entre “patricios criollos” y “castas”, sino entre élites
que se identifican como “europeos y “liberales” y masas heterogéneas que sólo
se unen para oponerse a las élites. Finalmente, al surgir Estados Unidos como
potencia dominante nos reordena dentro del “patio trasero” y nos obliga a
identificarnos en la categoría reduccionista de “latino” (los americanos que
hablan lenguas romances). A la dualidad social se suma ahora la ideológica en
el sentido de “derechas” conservadoras e “izquierdas” revolucionarias.
En
esta confusión de identidades desarraigadas vemos a “blancos” que se califican
como “negros” (clases bajas de Buenos Aires), “negros” que se consideran
“blancos” (los recientes censos han constatado que muchos afro-descendientes se
incluyen como euro-descendientes en Argentina, Uruguay, Costa Rica y otros
países), indígenas que se dicen descendientes de españoles y personas que no
tienen una sola gota de sangre aborigen identificándose como aztecas, charrúas,
incas, araucanos, etc.
Precisamente aquí radica la originalidad y el
principal aporte de América Latina a la historia reciente. Las naciones
latinoamericanas han contribuido a la gestación del modelo globalizado de
Estado-Nación. Entendido éste como un territorio de fronteras permeables,
interconectado con el resto del mundo, poblado por gente de variadas
procedencias; estructura artificial donde la identidad poco tiene que ver con
el origen étnico (se puede ser un ciudadano de cualquier Estado-Nación con sólo
cumplir con determinados requisitos de “nacionalización”).
En
este sentido, América Latina exportó al mundo el concepto de “negación del
otro” (definido por Hopenhayn en “América Latina desigual y descentrada”). La
radicalización de los ideales universalistas de la revolución francesa cuajó en
estados-nacionales vernáculos donde el principio de igualdad de los ciudadanos
se convierte en auténtica negación de la multiculturalidad y de las identidades
étnicas. Otra vez recurriendo a Hopenhayn, se trata de una “invisibilización de
la diferencia”. De ese modo lo indígena y lo afro no aparecen como
colectividades, generando exclusión y subordinación.
 La
idea de la homogeneización de la población dentro de un Estado termina
imponiéndose como paradigma del estado-nación moderno. El proyecto globalizador
actual, en nuestra opinión, apunta a una homogeneización donde las identidades
heterogéneas son transitorias. La idea es diluir las identidades, lo diferente,
en un todo formado por la sumatoria de las partes. En este sentido discrepamos
levemente con la idea de Hopenhayn de que el reconocimiento de la diferencia es
parte del proyecto de “desmantelamiento del Estado social”.
La
idea de la homogeneización de la población dentro de un Estado termina
imponiéndose como paradigma del estado-nación moderno. El proyecto globalizador
actual, en nuestra opinión, apunta a una homogeneización donde las identidades
heterogéneas son transitorias. La idea es diluir las identidades, lo diferente,
en un todo formado por la sumatoria de las partes. En este sentido discrepamos
levemente con la idea de Hopenhayn de que el reconocimiento de la diferencia es
parte del proyecto de “desmantelamiento del Estado social”. Teniendo en cuenta lo arriba afirmado añadimos
que el papel que juega en la historia reciente la América Latina es tan importante
como el que jugó en su mismo origen: un papel clave para entender la evolución
política y cultural de Occidente y su relacionamiento con el contexto cada vez
más globalizado desde el siglo XVIII.
Teniendo en cuenta lo arriba afirmado añadimos
que el papel que juega en la historia reciente la América Latina es tan importante
como el que jugó en su mismo origen: un papel clave para entender la evolución
política y cultural de Occidente y su relacionamiento con el contexto cada vez
más globalizado desde el siglo XVIII.
Para entender la historia reciente de América
Latina, y la cuestión que nos ocupa en este ensayo, nos remontaremos al período
posterior a la Segunda Guerra
Mundial. Latinoamérica juega un papel de subordinación a los grandes
“jugadores” del Norte industrializado no bien éstos retoman el control
político-económico planetario finalizada le Segunda Gran Guerra. Vieja rémora
de su pasado colonial y de su primera experiencia independiente (más bien
neocolonial o quasi-colonial), las naciones del espacio latinoamericano no son
capaces de capitalizar la situación internacional favorable que se les presenta
en las décadas del `30, `40 y `50. No
bien el mundo comienza a ser hegemonizado por Washington y por Moscú,
Latinoamérica será un escenario clave de la gran batalla entre dos
superpotencias enfrentadas. El complejo contexto de movimientos vernáculos de
tipo socialista o progresista termina siendo interferido por intereses
globales.
El
impacto de esta coyuntura constituye el primer gran trauma (o mito) de la
historia reciente de América Latina. En la “memoria colectiva” de los pueblos
se lo vivirá como el final frustrado de una época de oro. El sacrificio de un
“destino glorioso” (primera elaboración a medias tintas de una suerte de
“destino manifiesto” latinoamericano pero sin final feliz) en aras de intereses
de superpotencias en pugna por el control del mundo.
En
el correr de las décadas del ´60 y `70 Washington logró imponer directa o
indirectamente en todo el Hemisferio el alineamiento forzoso a su política.
Sólo Cuba quedaba excluida, ya que estaba bajo el paraguas protector de Moscú.
En este contexto se entiende la epidemia de dictaduras militares que afectó a
la casi totalidad de América Latina en este período. Coincidiendo también con
la crisis internacional de 1971 (originada en el embargo petrolero de los
países árabes a Occidente) que llevó a la quiebra definitiva del modelo
económico de Bretton Woods. La debilidad en el mundo occidental se tradujo en
contracciones o retracciones de las naciones sobre sí mismas (modelos basados
en el Estado interventor en la economía) y la consolidación en América Latina
de regímenes fuertes bajo supervisión de Washington.
dictaduras militares que afectó a
la casi totalidad de América Latina en este período. Coincidiendo también con
la crisis internacional de 1971 (originada en el embargo petrolero de los
países árabes a Occidente) que llevó a la quiebra definitiva del modelo
económico de Bretton Woods. La debilidad en el mundo occidental se tradujo en
contracciones o retracciones de las naciones sobre sí mismas (modelos basados
en el Estado interventor en la economía) y la consolidación en América Latina
de regímenes fuertes bajo supervisión de Washington.
 dictaduras militares que afectó a
la casi totalidad de América Latina en este período. Coincidiendo también con
la crisis internacional de 1971 (originada en el embargo petrolero de los
países árabes a Occidente) que llevó a la quiebra definitiva del modelo
económico de Bretton Woods. La debilidad en el mundo occidental se tradujo en
contracciones o retracciones de las naciones sobre sí mismas (modelos basados
en el Estado interventor en la economía) y la consolidación en América Latina
de regímenes fuertes bajo supervisión de Washington.
dictaduras militares que afectó a
la casi totalidad de América Latina en este período. Coincidiendo también con
la crisis internacional de 1971 (originada en el embargo petrolero de los
países árabes a Occidente) que llevó a la quiebra definitiva del modelo
económico de Bretton Woods. La debilidad en el mundo occidental se tradujo en
contracciones o retracciones de las naciones sobre sí mismas (modelos basados
en el Estado interventor en la economía) y la consolidación en América Latina
de regímenes fuertes bajo supervisión de Washington. La
generalización del proceso descolonizador en África y Asia pauta un
recrudecimiento peligroso de la pugna americano-soviética, y América Latina no
es ajena a esta atmósfera de tensión. Aquí se gesta un nuevo gran trauma en la
memoria colectiva y en los procesos de construcción de las identidades
latinoamericanas: la “revolución” frustrada.
La interiorización de dos cosmovisiones enfrentadas constituye aún hoy
el principal obstáculo para conformar una identidad nacional más allá de las
diferencias sociales e ideológicas intrínsecas.
La
generalización del proceso descolonizador en África y Asia pauta un
recrudecimiento peligroso de la pugna americano-soviética, y América Latina no
es ajena a esta atmósfera de tensión. Aquí se gesta un nuevo gran trauma en la
memoria colectiva y en los procesos de construcción de las identidades
latinoamericanas: la “revolución” frustrada.
La interiorización de dos cosmovisiones enfrentadas constituye aún hoy
el principal obstáculo para conformar una identidad nacional más allá de las
diferencias sociales e ideológicas intrínsecas.
La
crisis del ´70, con la caída del dólar y la crisis energética, marcó el inicio
de un período recesivo donde Estados Unidos perdió el predominio en el plano
económico, siendo sustituido por Alemania y Japón. Aún así Washington orientó
la política económica que aplicaron los regimenes latinoamericanos en líneas generales
(desde la Alianza
para el Progreso de Kennedy a las inversiones “condicionadas” de Reagan).
 Hacia mediados de los `80 las dictaduras
militares cayeron al carecer de apoyo internacional. También el endeudamiento
económico y el aumento de la pobreza pautaron el fracaso de la política
económica (quizá con la sola excepción de Chile) y le restaron el apoyo de los
sectores financieros y clases medias. El retorno a regímenes democráticos no
obstante no produjo una alteración sustantiva de la línea económica: al
contrario, se la profundizó, siempre condicionada a las directivas del FMI, el
Banco Mundial y a la doctrina de la
Escuela de Chicago (asociada a ajustes y reducción del gasto
público).
Hacia mediados de los `80 las dictaduras
militares cayeron al carecer de apoyo internacional. También el endeudamiento
económico y el aumento de la pobreza pautaron el fracaso de la política
económica (quizá con la sola excepción de Chile) y le restaron el apoyo de los
sectores financieros y clases medias. El retorno a regímenes democráticos no
obstante no produjo una alteración sustantiva de la línea económica: al
contrario, se la profundizó, siempre condicionada a las directivas del FMI, el
Banco Mundial y a la doctrina de la
Escuela de Chicago (asociada a ajustes y reducción del gasto
público).  La
profundización del modelo económico se llamó neoliberalismo y defendió la
reducción al mínimo de las funciones de Estado favoreciendo la privatización de
los servicios. Este modelo se afianzó no bien el bloque soviético implotó a
inicios de los ´90 y barrió como un tsunami a los regímenes tercermundistas
simpatizantes. El FMI logró imponer por distintos métodos su receta económica y
política en África, Asia y América Latina. El neoliberalismo va de la mano con
la popularización desde fines de los ´90 del fenómeno llamado “globalización”.
Este fenómeno político-económico tiene una fuerte base tecnológica (se basa en
las nuevas tecnologías de la comunicación) y propicia un movimiento complejo de
carácter socio-cultural.
La
profundización del modelo económico se llamó neoliberalismo y defendió la
reducción al mínimo de las funciones de Estado favoreciendo la privatización de
los servicios. Este modelo se afianzó no bien el bloque soviético implotó a
inicios de los ´90 y barrió como un tsunami a los regímenes tercermundistas
simpatizantes. El FMI logró imponer por distintos métodos su receta económica y
política en África, Asia y América Latina. El neoliberalismo va de la mano con
la popularización desde fines de los ´90 del fenómeno llamado “globalización”.
Este fenómeno político-económico tiene una fuerte base tecnológica (se basa en
las nuevas tecnologías de la comunicación) y propicia un movimiento complejo de
carácter socio-cultural.  Bajo las directivas económicas de la Escuela de Chicago,
promovidas por las potencias en el Consenso de Washington, los regímenes
democráticos latinoamericanos se entregaron a reformas que marcaron
profundamente el ser nacional en construcción.
Se llegó a percibir este período,
por parte de amplios sectores de la población, como una auténtica edad de oro,
mientras que otros lo padecieron como una era de oscuridad. De hecho los
índices macroeconómicos favorecieron a un sector de la población, pero
generaron desigualdad social y un agravamiento en la condición de vida de los
pobres. El lastre social del neoliberalismo aplicado en América Latina detonó
en crisis ya desde 1994 (“efecto tequila” mexicano). El desplome final de la
economía argentina en 2001 (coletazo final de la crisis de 1999) marca un hito
en el viraje político-económico que tomará Latinoamérica en el siglo XXI
(comparable quizá al impacto del 11S para Estados Unidos ese mismo año).
Bajo las directivas económicas de la Escuela de Chicago,
promovidas por las potencias en el Consenso de Washington, los regímenes
democráticos latinoamericanos se entregaron a reformas que marcaron
profundamente el ser nacional en construcción.
Se llegó a percibir este período,
por parte de amplios sectores de la población, como una auténtica edad de oro,
mientras que otros lo padecieron como una era de oscuridad. De hecho los
índices macroeconómicos favorecieron a un sector de la población, pero
generaron desigualdad social y un agravamiento en la condición de vida de los
pobres. El lastre social del neoliberalismo aplicado en América Latina detonó
en crisis ya desde 1994 (“efecto tequila” mexicano). El desplome final de la
economía argentina en 2001 (coletazo final de la crisis de 1999) marca un hito
en el viraje político-económico que tomará Latinoamérica en el siglo XXI
(comparable quizá al impacto del 11S para Estados Unidos ese mismo año). Mientras Washington viraba rápidamente hacia
un conservadurismo de viejo cuño y volcaba su atención en Medio Oriente y Asia
Central, América Latina era sacudida por una oleada de cambio político de
tendencia izquierdista-progresista. El fenómeno aún está vigente y aún cuando
podemos quedar tentados de considerarlo simple rebrote de “populismo” (como el
de los ´40 y ´50), creemos que es lo suficientemente complejo como para merecer
un estudio más profundo. De hecho no constituyen una ruptura total con los
modelos liberales precedentes, si bien retoman recetas de cierto control
estatal de la economía y retorno a su papel de mediador en los conflictos
sociales. Por otra parte tildar de “populistas” a regímenes como el de Chávez,
Mientras Washington viraba rápidamente hacia
un conservadurismo de viejo cuño y volcaba su atención en Medio Oriente y Asia
Central, América Latina era sacudida por una oleada de cambio político de
tendencia izquierdista-progresista. El fenómeno aún está vigente y aún cuando
podemos quedar tentados de considerarlo simple rebrote de “populismo” (como el
de los ´40 y ´50), creemos que es lo suficientemente complejo como para merecer
un estudio más profundo. De hecho no constituyen una ruptura total con los
modelos liberales precedentes, si bien retoman recetas de cierto control
estatal de la economía y retorno a su papel de mediador en los conflictos
sociales. Por otra parte tildar de “populistas” a regímenes como el de Chávez,
 Kirchner o Morales no hace justicia a otros regímenes no menos “populistas”
como el de Menem en Argentina (pese a ser de signo neoliberal). El fenómeno
populista está tan arraigado en el entramado de los constructos nacionales
latinoamericanos que, de hecho, tiñe varios fenómenos políticos de distinto
cuño ideológico. En todo caso el actual resurgimiento de los nacionalismos de
perpectiva “latinoamericana” (es decir, enraizados en los elementos sociales y
culturales “autóctonos”) se nos aparece como una reedición de la vieja
bipolaridad social latinoamericana. Bipolaridad que es multi-clasista y
multi-étnica de ambos lados, si bien se presentó alternativamente como un
enfrentamiento de americanos contra extranjerizados, negros contra blancos,
pobres contra ricos, zurdos contra diestros, pueblo contra monopolios…
Kirchner o Morales no hace justicia a otros regímenes no menos “populistas”
como el de Menem en Argentina (pese a ser de signo neoliberal). El fenómeno
populista está tan arraigado en el entramado de los constructos nacionales
latinoamericanos que, de hecho, tiñe varios fenómenos políticos de distinto
cuño ideológico. En todo caso el actual resurgimiento de los nacionalismos de
perpectiva “latinoamericana” (es decir, enraizados en los elementos sociales y
culturales “autóctonos”) se nos aparece como una reedición de la vieja
bipolaridad social latinoamericana. Bipolaridad que es multi-clasista y
multi-étnica de ambos lados, si bien se presentó alternativamente como un
enfrentamiento de americanos contra extranjerizados, negros contra blancos,
pobres contra ricos, zurdos contra diestros, pueblo contra monopolios…
A
modo de conclusión: América Latina aparece insertada plenamente en el contexto
de la historia reciente, alimentando o retroalimentando los fenómenos generados
por la globalización cultural. Se nos antoja
que las naciones latinoamericanas son de pleno derecho culturas híbridas
hijas de la globalización desde sus mismos antecedentes renacentistas.
Evolucionan a través de una constante bipolaridad mediatizada por los fenómenos
globales. De hecho, es posible que tal bipolaridad no sea más que una parte
integrante del ser nacional en construcción permanente, siempre enfrentado a
muerte en un duelo donde nadie gana más  que batallas pasajeras. Tal bipolaridad
genera la contaminación recíproca entre ambas partes, pero la división
permanece y renace de las mismas cenizas cuando una logra aniquilar
temporalmente a la otra.
que batallas pasajeras. Tal bipolaridad
genera la contaminación recíproca entre ambas partes, pero la división
permanece y renace de las mismas cenizas cuando una logra aniquilar
temporalmente a la otra.
 que batallas pasajeras. Tal bipolaridad
genera la contaminación recíproca entre ambas partes, pero la división
permanece y renace de las mismas cenizas cuando una logra aniquilar
temporalmente a la otra.
que batallas pasajeras. Tal bipolaridad
genera la contaminación recíproca entre ambas partes, pero la división
permanece y renace de las mismas cenizas cuando una logra aniquilar
temporalmente a la otra.
El
surgimiento de nuevas potencias económicas y políticas latinoamericanas
incidiendo en el contexto internacional propone un auténtico desafío a los
modelos de estados-nacionales actuales. Latinoamérica avanza a pesar (o
potenciada por) sus contradicciones. Siempre atravesada por los fenómenos
globales sus naciones lograron crear identidades bipolares (otros dirán
descentradas, híbridas, mestizas…) que las sumen en tensiones muchas veces
dramáticas, al borde mismo del continuo colapso, pero aún así consiguen
insertarse en el mundo hasta ahora manejado por potencias del Norte más
monolíticas, ordenadas y jerarquizadas.
BIBLIOGRAFÍA:
García Canclini, Nestor: “Latinoamericanos
buscando lugar en nuestro siglo”. Paidós SAICF. Buenos Aires 2002
Hopenhayn, Martín: “América Latina
desigual y descentrada”. Grupo Editorial Norma. Buenos Aires. 2005
http://www.historizarelpasadovivo.cl/
Dirección de Anne Pérotin-Dumon: “Historizar el Pasado Vivo en América Latina”.
http://www.historia-actual.org. Soto
Gómez, Ángel: “Historia del Presente. Estado de la cuestión y
conceptualización”, Soto Gómez, Angel.
López, Margarita; Figueroa, Carlos;
Rajland, Beatriz (Editores): “Temas y procesos de la historia reciente de
América Latina”. Editorial Arcis-Clacso. Santiago de Chile. Julio 2010
Derechos parcialmente reservados. Se puede reproducir citando la fuente.



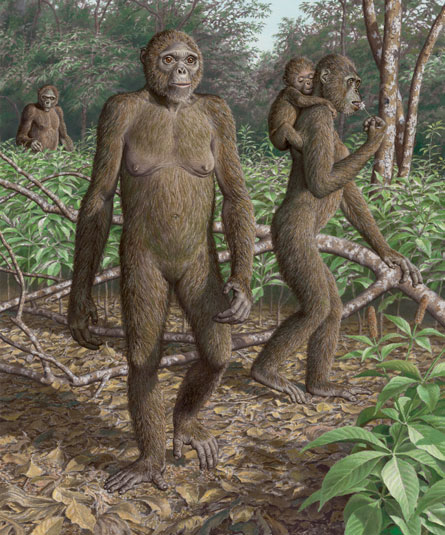

Comentarios
Publicar un comentario